14
Dic2015Cristo, perfección de lo humano
8 comentarios
Dic
 Cuando el Vaticano II califica a Jesús de “hombre perfecto” está dando un paso adelante en relación a lo que decía el Concilio de Calcedonia. Cristo no es solo perfectamente humano, verdadero hombre; es también la perfección de lo humano, el hombre que Dios, desde siempre, ha querido y buscado. En la humanidad de Jesús, Dios se ve reflejado. Pero precisamente por esto, la humanidad de Jesús es la humanidad más lograda, más acabada, mejor realizada, la que se corresponde totalmente con el proyecto de Dios. Por eso, Cristo, Hombre perfecto, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Mirándole a él, sabemos a qué atenernos para realizar la imagen de Dios con la que todos hemos sido creados.
Cuando el Vaticano II califica a Jesús de “hombre perfecto” está dando un paso adelante en relación a lo que decía el Concilio de Calcedonia. Cristo no es solo perfectamente humano, verdadero hombre; es también la perfección de lo humano, el hombre que Dios, desde siempre, ha querido y buscado. En la humanidad de Jesús, Dios se ve reflejado. Pero precisamente por esto, la humanidad de Jesús es la humanidad más lograda, más acabada, mejor realizada, la que se corresponde totalmente con el proyecto de Dios. Por eso, Cristo, Hombre perfecto, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Mirándole a él, sabemos a qué atenernos para realizar la imagen de Dios con la que todos hemos sido creados.
Jesús revela en su persona la verdad del hombre, al mostrarse él mismo como el “verdadero hombre”. Insisto: no se trata solo de que Jesús haya sido humano, semejante en todo a nosotros, aunque esto sea necesario para mantener la verdad de la Encarnación. Es necesario, además que en su humanidad, en su manera de existir y de comportarse, estemos ante un hombre verdadero, es decir, un hombre cuyas reacciones más espontáneas sean auténticas, justas, de modo que cualquier testigo de su vida se sienta movido a hablar y obrar como él, puesto que Jesús revela en su persona lo mejor del ser humano. Lo que cada uno de nosotros siente como una posibilidad lejana y hasta utópica, aunque deseable, Jesús lo revela realizado como si fuera lo más natural del mundo.
Como bien dice el Vaticano II “Cristo es principio y modelo de esa humanidad renovada, a la que todos aspiran, llena de amor fraterno, de sinceridad y de espíritu de paz”, porque él “nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana, y, por tanto, de la transformación del mundo, es el mandamiento nuevo del amor”. Nunca un hombre ha sido más hombre que Cristo, el Hijo de Dios.

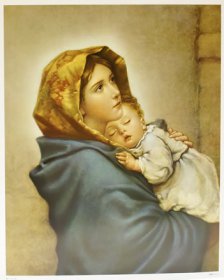 Un ocho de diciembre de hace 50 años se clausuraba el Concilio Vaticano II. El próximo día 8, fiesta de la Inmaculada, el Papa abrirá la puerta santa de la Basílica vaticana y comenzará así el año dedicado a la misericordia. Es todo un acierto que coincida el inicio de este año jubilar con la fiesta de la Virgen Inmaculada, porque ella proclamó que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación. No es extraño que la Iglesia la proclame madre de misericordia y le pida que mire a cada uno de sus hijos con ojos misericordiosos.
Un ocho de diciembre de hace 50 años se clausuraba el Concilio Vaticano II. El próximo día 8, fiesta de la Inmaculada, el Papa abrirá la puerta santa de la Basílica vaticana y comenzará así el año dedicado a la misericordia. Es todo un acierto que coincida el inicio de este año jubilar con la fiesta de la Virgen Inmaculada, porque ella proclamó que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación. No es extraño que la Iglesia la proclame madre de misericordia y le pida que mire a cada uno de sus hijos con ojos misericordiosos. En este mundo hay mucha necesidad de diálogo y de entendimiento entre personas y pueblos. Hay grupos y personas que no se hablan. Peor aún, esta falta de diálogo es fuente de malentendidos y de odios. María es un buen icono del diálogo. Allí donde aparece María, aparece el diálogo. Con el ángel en la Anunciación, María entabla un diálogo y expone las dificultades que ella encuentra. Es necesario escuchar las dificultades que tiene el otro para que pueda aceptar mis propuestas. En su visita a Isabel, también aparece el diálogo. Esta vez es Isabel la que pregunta a María: ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mi?. En el viaje a Jerusalén, con el niño adolescente, perdido y luego encontrado en el templo, de nuevo es María la que pregunta, porque no entiende, y quiere clarificarse: ¿cómo nos has tratado así a tu padre y a mi?
En este mundo hay mucha necesidad de diálogo y de entendimiento entre personas y pueblos. Hay grupos y personas que no se hablan. Peor aún, esta falta de diálogo es fuente de malentendidos y de odios. María es un buen icono del diálogo. Allí donde aparece María, aparece el diálogo. Con el ángel en la Anunciación, María entabla un diálogo y expone las dificultades que ella encuentra. Es necesario escuchar las dificultades que tiene el otro para que pueda aceptar mis propuestas. En su visita a Isabel, también aparece el diálogo. Esta vez es Isabel la que pregunta a María: ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mi?. En el viaje a Jerusalén, con el niño adolescente, perdido y luego encontrado en el templo, de nuevo es María la que pregunta, porque no entiende, y quiere clarificarse: ¿cómo nos has tratado así a tu padre y a mi? Adviento, tiempo de esperanza. Es doble la esperanza de la que habla el adviento: la del retorno glorioso de Jesús al final de los tiempos, y la que suscitó el Mesías nacido de María hace dos mil años. La esperanza del retorno glorioso de Jesús nos asegura que el final de los finales no será una vuelta al caos primigenio, sino la llegada del definitivo cosmos, una tierra nueva en donde todo estará en su lugar, cosa que ahora no siempre sucede. Ahora hay demasiada violencia, demasiada mentira, muchas armas que se venden y mucho dinero que se consigue a base de crear las condiciones más favorables para la guerra y el terror. Llegará un día en que Dios pondrá orden en todas las cosas, cuando Dios sea “todo en todos”, la realidad que todo lo determine. Porque cuando Dios determina la realidad, todo funciona necesariamente bien.
Adviento, tiempo de esperanza. Es doble la esperanza de la que habla el adviento: la del retorno glorioso de Jesús al final de los tiempos, y la que suscitó el Mesías nacido de María hace dos mil años. La esperanza del retorno glorioso de Jesús nos asegura que el final de los finales no será una vuelta al caos primigenio, sino la llegada del definitivo cosmos, una tierra nueva en donde todo estará en su lugar, cosa que ahora no siempre sucede. Ahora hay demasiada violencia, demasiada mentira, muchas armas que se venden y mucho dinero que se consigue a base de crear las condiciones más favorables para la guerra y el terror. Llegará un día en que Dios pondrá orden en todas las cosas, cuando Dios sea “todo en todos”, la realidad que todo lo determine. Porque cuando Dios determina la realidad, todo funciona necesariamente bien. Si hace unos años se realzaban las dimensiones doctrinales de la fe, hoy tanto la teología como el Magisterio insisten en las dimensiones personales de la fe. La fe es, ante todo, un encuentro del creyente con el Dios vivo que se nos da a conocer en Jesucristo. Por la fe nos encontramos con el Dios fiel que establece una relación de amor con el ser humano. Por eso, como muy bien dijo el Papa Francisco, la fe nos saca de nosotros mismos, de nuestra autorreferencialidad: “el conocimiento de la fe no invita a mirar a una verdad puramente interior. La verdad que la fe nos desvela está centrada en el encuentro con Cristo, en la contemplación de su vida, en la percepción de su presencia”.
Si hace unos años se realzaban las dimensiones doctrinales de la fe, hoy tanto la teología como el Magisterio insisten en las dimensiones personales de la fe. La fe es, ante todo, un encuentro del creyente con el Dios vivo que se nos da a conocer en Jesucristo. Por la fe nos encontramos con el Dios fiel que establece una relación de amor con el ser humano. Por eso, como muy bien dijo el Papa Francisco, la fe nos saca de nosotros mismos, de nuestra autorreferencialidad: “el conocimiento de la fe no invita a mirar a una verdad puramente interior. La verdad que la fe nos desvela está centrada en el encuentro con Cristo, en la contemplación de su vida, en la percepción de su presencia”. En el Concilio Vaticano II hay un texto valiente a propósito de las religiones no cristianas, que pudiera servir, aunque con matices distintos, para la buena relación entre las distintas teologías y modos de vida dentro de la propia Iglesia. Dice el Concilio: “La Iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres”. Aquí se afirma que hay doctrinas y modos de vivir que discrepan en muchos puntos de las doctrinas y modos de obrar de la Iglesia católica, pero que, a pesar de la discrepancia, cada uno de estos modos puede reflejar destellos de la única Verdad, que es Dios. Si la única Verdad puede expresarse y vivirse de muchos modos, algunos discrepantes, tiene que ser porque esos modos nunca agotan la insondable riqueza de la Verdad. Los modos católicos tampoco agotan esa insondable riqueza, pues si la agotasen no podría haber otros discrepantes que también la reflejasen. A lo sumo, los otros modos serían confluyentes o la reflejarían en grado menor, no desde la discrepancia.
En el Concilio Vaticano II hay un texto valiente a propósito de las religiones no cristianas, que pudiera servir, aunque con matices distintos, para la buena relación entre las distintas teologías y modos de vida dentro de la propia Iglesia. Dice el Concilio: “La Iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres”. Aquí se afirma que hay doctrinas y modos de vivir que discrepan en muchos puntos de las doctrinas y modos de obrar de la Iglesia católica, pero que, a pesar de la discrepancia, cada uno de estos modos puede reflejar destellos de la única Verdad, que es Dios. Si la única Verdad puede expresarse y vivirse de muchos modos, algunos discrepantes, tiene que ser porque esos modos nunca agotan la insondable riqueza de la Verdad. Los modos católicos tampoco agotan esa insondable riqueza, pues si la agotasen no podría haber otros discrepantes que también la reflejasen. A lo sumo, los otros modos serían confluyentes o la reflejarían en grado menor, no desde la discrepancia. “El Islam no trata de imponer; invita a conocer. Ninguna religión puede fundamentarse en el odio o en la violencia, porque Dios es un Dios de paz y de amor”. Son frases literales pronunciadas, hace pocos días, por una mujer musulmana, en un acto público. Soy testigo de ello. Me parece oportuno recordar esta declaración ante los asesinatos cometidos ayer en París por un puñado de terroristas. Algunos testigos dicen que los asesinos dispararon al grito de “Alá es grande”. Si el Islam es una religión de paz y alguien utiliza el nombre de Alá para matar, la única conclusión lógica es que este terrorista profana el sagrado nombre de Alá. Y por tanto, sus propios correligionarios deberían ser los primeros en aclararlo y en condenarlo con todas sus fuerzas.
“El Islam no trata de imponer; invita a conocer. Ninguna religión puede fundamentarse en el odio o en la violencia, porque Dios es un Dios de paz y de amor”. Son frases literales pronunciadas, hace pocos días, por una mujer musulmana, en un acto público. Soy testigo de ello. Me parece oportuno recordar esta declaración ante los asesinatos cometidos ayer en París por un puñado de terroristas. Algunos testigos dicen que los asesinos dispararon al grito de “Alá es grande”. Si el Islam es una religión de paz y alguien utiliza el nombre de Alá para matar, la única conclusión lógica es que este terrorista profana el sagrado nombre de Alá. Y por tanto, sus propios correligionarios deberían ser los primeros en aclararlo y en condenarlo con todas sus fuerzas. El Concilio Vaticano II ha sido el acontecimiento que ha marcado la historia de la Iglesia de los últimos 50 años. Muchos de nosotros hemos vivido nuestro cristianismo en este clima post-conciliar. Es posible que alguno piense que el Concilio ya es historia. Pero yo tengo la impresión de que es un acontecimiento que sigue hoy marcando decisivamente a la Iglesia y que sigue suscitando polémica y división de opiniones. De hecho, los mismos que hoy critican al Papa Francisco son los que entonces criticaron y ahora critican al Concilio, y lanzan consignas de repliegue y de vuelta al pasado. Es curioso que, entonces y ahora, los críticos con los tímidos aires nuevos que, de vez en cuando, aparecen en la Iglesia, siempre apelen al Magisterio del pasado para negar valor al Magisterio vivo y presente. Siempre se sirven de los muertos para descalificar a los vivos. Quizás porque los muertos ya no pueden defenderse.
El Concilio Vaticano II ha sido el acontecimiento que ha marcado la historia de la Iglesia de los últimos 50 años. Muchos de nosotros hemos vivido nuestro cristianismo en este clima post-conciliar. Es posible que alguno piense que el Concilio ya es historia. Pero yo tengo la impresión de que es un acontecimiento que sigue hoy marcando decisivamente a la Iglesia y que sigue suscitando polémica y división de opiniones. De hecho, los mismos que hoy critican al Papa Francisco son los que entonces criticaron y ahora critican al Concilio, y lanzan consignas de repliegue y de vuelta al pasado. Es curioso que, entonces y ahora, los críticos con los tímidos aires nuevos que, de vez en cuando, aparecen en la Iglesia, siempre apelen al Magisterio del pasado para negar valor al Magisterio vivo y presente. Siempre se sirven de los muertos para descalificar a los vivos. Quizás porque los muertos ya no pueden defenderse.