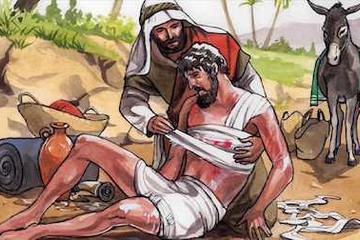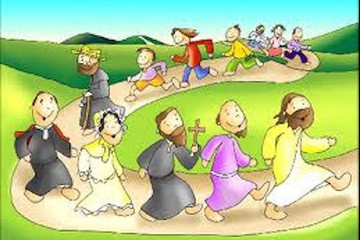12
Jul2022Mística de la fraternidad
4 comentarios
Jul

El Papa Francisco ha puesto en circulación un nuevo concepto de mística. Esta palabra indica un tipo de experiencia que busca conseguir la unión del alma con la divinidad. En el trasfondo de esta búsqueda está, a veces, el aislamiento, la soledad, el desasimiento del mundo, con el riesgo que comporta todo aislamiento. En nuestro caso el riesgo de pasar del “solo Dios” al “solo yo”. De ahí la oportunidad de esta advertencia del Papa: “la búsqueda de lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos” (Evangelii Gaudium, 89).
Como contraposición a esta mística del aislamiento el Papa propone “descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos”. Se trata de un camino sanador, pues “salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos” (EG, 87).
Este camino de encuentro con los otros, que está en la base de muchas aspiraciones no explícitamente religiosas, encuentra un apoyo y una iluminación en el misterio de la encarnación. El Papa se refiere, para criticarlo, a “un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz”. Por el contrario, “la verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, con su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” (EG, 88). La sed de Dios de mucha gente no se apaga “en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con los otros” (EG, 89).
En la mística de la fraternidad Dios está más presente que nunca: “se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad” (EG, 91). Relacionarnos con los demás es “una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano”, y “buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno” (EG, 92).
En conclusión, el criterio de discernimiento de una espiritualidad auténtica no es su sacralidad, sino su “corporeidad”, el cuerpo, el rostro del otro, sus brazos, su presencia física, su sufrimiento y sus demandas. Se trata, para decirlo con palabras de San Buenaventura, de “encontrar a Dios en todas las cosas” (Laudato si’ 233).