9
Jun2015Nazaret o vivir el seguimiento en lo cotidiano
2 comentarios
Jun
 ¿Es posible, a partir de la geografía, hacer espiritualidad? Eso es lo que hizo, en unos Ejercicios, predicados pocos días antes de su muerte, Gabriel Marcelo Napole. Por ejemplo: ¿qué podemos aprender de Nazaret, ese pequeño pueblo en el que Jesús vivió la mayor parte de su vida? En los tiempos bíblicos era un pueblo desconocido e insignificante. En los pequeños pueblos de entonces, las casas no tenían puertas y, menos, cerraduras, sino cortinas. Nazaret era un pueblo muy vulnerable. Jesús era conocido como “el nazareno”. Algo que probablemente no era, de entrada, ningún elogio, pues de Nazaret se decía que no podía salir nada bueno.
¿Es posible, a partir de la geografía, hacer espiritualidad? Eso es lo que hizo, en unos Ejercicios, predicados pocos días antes de su muerte, Gabriel Marcelo Napole. Por ejemplo: ¿qué podemos aprender de Nazaret, ese pequeño pueblo en el que Jesús vivió la mayor parte de su vida? En los tiempos bíblicos era un pueblo desconocido e insignificante. En los pequeños pueblos de entonces, las casas no tenían puertas y, menos, cerraduras, sino cortinas. Nazaret era un pueblo muy vulnerable. Jesús era conocido como “el nazareno”. Algo que probablemente no era, de entrada, ningún elogio, pues de Nazaret se decía que no podía salir nada bueno.
En Nazaret, Jesús no hizo cosas extraordinarias, como quisieran hacernos creer los evangelios apócrifos. Nazaret era un lugar dónde todos se conocían y, a lo mejor por eso, no se fiaban demasiado unos de otros. Los de su pueblo, dice Mc 6,3, “se escandalizaban” de Jesús. Y, sin embargo, fue allí, en las costumbres y en la vida diaria de este lugar, donde Jesús descubrió la presencia de Dios: allí el niño crecía en edad, en sabiduría y en experiencia de Dios. Nazaret es el tiempo del crecimiento y de la maduración. De ahí la pertinencia de la pregunta de fray Gabriel Napole: ¿qué evoca Nazaret para nuestro seguimiento de Jesús?
Nazaret evoca el día a día del seguimiento. En el seguimiento de Cristo los acontecimientos extraordinarios son poquitos. Llega un momento en que la vida cristiana parece muy rutinaria. Nazaret evoca el seguimiento de Jesús en lo cotidiano y ordinario de la vida. Nazaret es la escuela en la que se aprende a descubrir la presencia de Dios en la vida “tal como es”, en el trabajo de la gente y en los rostros de los que están a nuestro lado. El ruido de la calle puede ser tan eco de Dios como el silencio de un monasterio. En el lugar donde nos toca vivir es dónde el Señor nos ama y nos invita a descubrirle.
Pero también es una alerta contra la rutina. Cada día hay que renovar el seguimiento. Por eso Nazaret es el lugar de la perseverancia, de decir cada día un nuevo sí al Señor. En lo cotidiano hay momentos favorables y momentos de crisis. Pero lo cotidiano es la oportunidad para mirar hacia adelante. Después de cada noche viene un amanecer. No todo se acaba en el hoy, no todo se explica con el presente. Nazaret puede ser un lugar de esperanza, desde donde otear un futuro mejor.
Nazaret evoca también la comunión dentro de la diversidad. En un pueblo pequeño la gente es tan distinta como en una gran ciudad, pero la vulnerabilidad del pueblo nos hace cobrar conciencia de la necesidad que tenemos unos de otros. Un pueblo pequeño se lleva entre todos, y los problemas de uno afectan a los otros. Dos debilidades se hacen fuertes cuando se apoyan mutuamente. Dos soledades que se unen crean comunión. En el seguimiento de Cristo nos hacemos vulnerables, no porque seamos débiles, sino porque nos abrimos los unos a los otros. Es la vulnerabilidad del amor.

 Yendo de cara al verano muchas personas hablan de vacaciones. O sea, de un tiempo de descanso o, con más precisión, un tiempo en el que se dejan de realizar las actividades habituales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el trabajo remunerado o con el estudio. En este sentido, a mi me parece que las vacaciones son legítimas y necesarias. Siempre que no nos olvidemos de tanta gente que no tiene trabajo o que, si lo tiene, no puede dejarlo porque su salario es tan miserable que, si deja de trabajar, deja de comer.
Yendo de cara al verano muchas personas hablan de vacaciones. O sea, de un tiempo de descanso o, con más precisión, un tiempo en el que se dejan de realizar las actividades habituales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el trabajo remunerado o con el estudio. En este sentido, a mi me parece que las vacaciones son legítimas y necesarias. Siempre que no nos olvidemos de tanta gente que no tiene trabajo o que, si lo tiene, no puede dejarlo porque su salario es tan miserable que, si deja de trabajar, deja de comer. “Si quieres, puedes limpiarme” son las palabras que un leproso le dirige a Jesús (Mc 1,40). Según el relato evangélico, Jesús curó al leproso. Recuerdo el comentario que me hizo una buena amiga, con serios problemas de salud, después de escuchar este relato en la liturgia dominical. Ella contaba que una vez había estado en Lourdes. Y en la gruta, delante de la imagen de la Virgen, tuvo la tentación de repetir las palabras del leproso del evangelio: “si quieres, puedes curarme”. Pero no lo hizo. Lo que ella pidió fue algo posiblemente más difícil: “ayúdame a sobrellevar mi enfermedad”.
“Si quieres, puedes limpiarme” son las palabras que un leproso le dirige a Jesús (Mc 1,40). Según el relato evangélico, Jesús curó al leproso. Recuerdo el comentario que me hizo una buena amiga, con serios problemas de salud, después de escuchar este relato en la liturgia dominical. Ella contaba que una vez había estado en Lourdes. Y en la gruta, delante de la imagen de la Virgen, tuvo la tentación de repetir las palabras del leproso del evangelio: “si quieres, puedes curarme”. Pero no lo hizo. Lo que ella pidió fue algo posiblemente más difícil: “ayúdame a sobrellevar mi enfermedad”. Bastantes creyentes piensan que sin Dios todo el edificio de la moral se derrumbaría. Porque si Dios no existe, ¿no está entonces todo permitido? Este planteamiento encuentra en algunos ateos una extraña complicidad. También ellos están interesados en afirmar que la moral no precisa de la fe en Dios. Más aún, que sin Dios seríamos más libres y nos comportaríamos mejor. La religión todo lo estropea. Basta pensar en las consecuencias nefastas (llegando incluso a matar) que algunos sacan en nombre en Dios.
Bastantes creyentes piensan que sin Dios todo el edificio de la moral se derrumbaría. Porque si Dios no existe, ¿no está entonces todo permitido? Este planteamiento encuentra en algunos ateos una extraña complicidad. También ellos están interesados en afirmar que la moral no precisa de la fe en Dios. Más aún, que sin Dios seríamos más libres y nos comportaríamos mejor. La religión todo lo estropea. Basta pensar en las consecuencias nefastas (llegando incluso a matar) que algunos sacan en nombre en Dios. El Espíritu es siempre el mismo. Pero en cada uno se manifiesta de forma diferente. Porque el Espíritu Santo, al unirse a nuestro espíritu, se adapta a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nunca anula a la persona, actúa a través de nuestra personalidad, de nuestras capacidades y de nuestra imaginación. En este sentido habría que decir que el Espíritu está continuamente evolucionando. Por eso, aquellos que buscan la acción del Espíritu en la repetición, no entienden lo que es el Espíritu.
El Espíritu es siempre el mismo. Pero en cada uno se manifiesta de forma diferente. Porque el Espíritu Santo, al unirse a nuestro espíritu, se adapta a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nunca anula a la persona, actúa a través de nuestra personalidad, de nuestras capacidades y de nuestra imaginación. En este sentido habría que decir que el Espíritu está continuamente evolucionando. Por eso, aquellos que buscan la acción del Espíritu en la repetición, no entienden lo que es el Espíritu. La Orden de Predicadores –varones y mujeres- tiene una misión: anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si la cumple, sean pocos o muchos, seguirá viva y pujante. En ella se agrupan mujeres y varones libres bajo la gracia. Personas, por tanto, que sólo se inclinan ante el Espíritu liberador de Dios. Paradójicamente, esta inclinación no degrada, más bien enaltece y dignifica.
La Orden de Predicadores –varones y mujeres- tiene una misión: anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si la cumple, sean pocos o muchos, seguirá viva y pujante. En ella se agrupan mujeres y varones libres bajo la gracia. Personas, por tanto, que sólo se inclinan ante el Espíritu liberador de Dios. Paradójicamente, esta inclinación no degrada, más bien enaltece y dignifica. Según el cuarto evangelio, poco antes de morir, Jesús dice a sus discípulos unas extrañas palabras, que ellos en aquel momento no comprendieron: “dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver” (Jn 16,17). Tal como está construida la frase, parece que se trata de dos momentos sucesivos: después de estar un tiempo sin ver a Jesús, llegará un tiempo en el que los discípulos le verán. Pero esto resulta difícil de entender. Para que esta sucesión de momentos tenga un mínimo de lógica habría que pensar que el momento en que no se le verá será el de su ausencia de la tierra (Jesús se va al cielo y en la tierra ya no se le ve más), y el momento en que se le verá será el día en que los discípulos, tras pasar por la muerte, lleguen al cielo.
Según el cuarto evangelio, poco antes de morir, Jesús dice a sus discípulos unas extrañas palabras, que ellos en aquel momento no comprendieron: “dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver” (Jn 16,17). Tal como está construida la frase, parece que se trata de dos momentos sucesivos: después de estar un tiempo sin ver a Jesús, llegará un tiempo en el que los discípulos le verán. Pero esto resulta difícil de entender. Para que esta sucesión de momentos tenga un mínimo de lógica habría que pensar que el momento en que no se le verá será el de su ausencia de la tierra (Jesús se va al cielo y en la tierra ya no se le ve más), y el momento en que se le verá será el día en que los discípulos, tras pasar por la muerte, lleguen al cielo.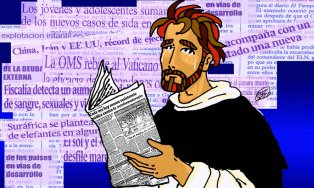 Miguel de Unamuno simpatizaba con los dominicos de Salamanca. En el convento de San Esteban vivía el famoso P. Juan G. Arintero, con el que Unamuno tuvo algunos diálogos, aunque es posible que no acabaran de entenderse. El P. Arintero hace referencia a Unamuno como buscador, a veces angustiado, de la fe, desde su compromiso con la razón. Pero no son estas relaciones de Unamuno con los dominicos lo que me ha movido a escribir estas líneas, sino la apropiación del título propio de los dominicos como “orden de predicadores” por parte de uno de los corresponsales de Unamuno, Luís de Zulueta.
Miguel de Unamuno simpatizaba con los dominicos de Salamanca. En el convento de San Esteban vivía el famoso P. Juan G. Arintero, con el que Unamuno tuvo algunos diálogos, aunque es posible que no acabaran de entenderse. El P. Arintero hace referencia a Unamuno como buscador, a veces angustiado, de la fe, desde su compromiso con la razón. Pero no son estas relaciones de Unamuno con los dominicos lo que me ha movido a escribir estas líneas, sino la apropiación del título propio de los dominicos como “orden de predicadores” por parte de uno de los corresponsales de Unamuno, Luís de Zulueta. Cuando varios elementos interactúan en vistas de un objetivo común podemos hablar de “orden”. Aplicar la palabra “orden” a un grupo de personas sería algo así como entender que esas personas, sin duda distintas, unen sus fuerzas y sus capacidades para conseguir un mismo propósito. El título de “Orden de predicadores” indicaría que el propósito u objetivo de ese grupo de personas es la “predicación”, el anuncio, la proclamación, el dar a conocer. El título no va explícitamente más allá de un anuncio genérico, pero es claro que, si se conoce el propósito del fundador de esa Orden, su contexto histórico, y el medio eclesial en el que tiene sentido esa “Orden de predicadores”, su tarea predicadora se concretiza en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.
Cuando varios elementos interactúan en vistas de un objetivo común podemos hablar de “orden”. Aplicar la palabra “orden” a un grupo de personas sería algo así como entender que esas personas, sin duda distintas, unen sus fuerzas y sus capacidades para conseguir un mismo propósito. El título de “Orden de predicadores” indicaría que el propósito u objetivo de ese grupo de personas es la “predicación”, el anuncio, la proclamación, el dar a conocer. El título no va explícitamente más allá de un anuncio genérico, pero es claro que, si se conoce el propósito del fundador de esa Orden, su contexto histórico, y el medio eclesial en el que tiene sentido esa “Orden de predicadores”, su tarea predicadora se concretiza en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.